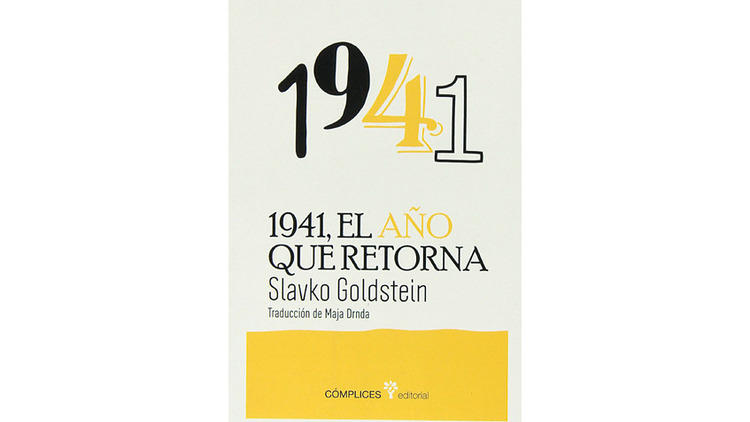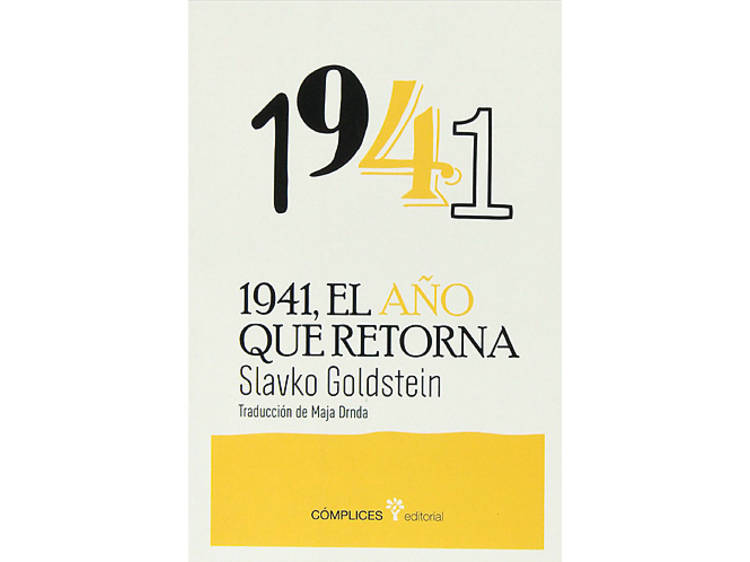Para empezar seremos osados: 'El castell de la puresa' es el mejor libro del 2014. Sí, sí, acabamos de empezar el año y esto no es un anuncio de coches que en enero ya te avanza que tal modelo es el mejor vehículo del año. Pero me cuesta imaginar qué libro lo podrá superar. Si lo consigue, le tendremos que poner un monumento en la plaza de Catalunya. Se lo digo a Pere Gimferrer en cuanto nos sentamos y me dice que no esperaba un inicio tan abrupto, después de unos minutos de discusión por si nos debemos tratar de tu, de usted o de vos. Después que decidiera quitarse el chaleco. Y después de que me ofreciera una pastillita que no consigo saber qué es. "No la muerdas", me recomienda. Le hago caso. "¿Cuántos años tienes?", pregunta. 37, le respondo. "Es curioso. Exactamente la misma edad de todos los que me han entrevistado", dice. Sé que es mentira, porque conozco al menos a uno que ha hablado con él que tiene 3º. No importa.
Creo que el número 43, como dice Josep Pedrals en el prólogo, es bastante importante en 'El castell de la puresa'.
Tenía 43 años en 1988. Y del 69 al 2013 también van 43. No tiene ninguna clave cabalística. El 69 ya lo expliqué en otros libros míos, como 'Interludio azul'. El 88 es un poema complicado, pero no tanto. En el año 88 tenía 43 años, una edad no demasiado buena. Su versión óptima, uno la tiene o antes de los 30 o después de los 50. A los 43 corres el riesgo de volverte un poco idiota. Pero esto dejémoslo de lado, porque no hay normas. En el 88 acabé mi libro 'El vendaval', que pensaba publicar en el 89. En Lleida, en una cena de unos premios, Isidor Cònsul me dijo una cosa. No era un gran amigo de Isidor Cònsul. Me dijo, publícalo en el 88 si estás a tiempo porque no tendrás competidor y ganarás todos los premios. Y tuvo razón. Llamé a Castellet en Edicions 62 y me dijo que el libro podía salir en diciembre del 88. Esto se mezcla con una cosa extraña: la Seu Vella de Lleida fue caserna durante la Guerra Civil y mi padre estuvo allí con el ejército republicano. Lo leí en unas cartas que envió desde la caserna/catedral. Pero esto no tiene nada que ver con el poema 'Claustre verd', que trata del efecto del paso del tiempo sobre las personas. ¿Qué ha pasado desde el 88 hasta ahora? Desde el 38 hasta el 88.
¿Por qué el libro se llama 'El castell de la puresa'?
Es una frase de Mallarmé y no mía. Como es la última frase de un libro, 'Igitur', que creo que no está bien terminado y que no publicó nunca en vida. Como frase final no puede ser más enigmática. ¿Qué quiere decir, una vez se ha ido la nada, queda el castillo de la pureza? Sólo puede querer decir dos cosas: o queda la página en blanco que es la obsesión Mallarmé, o queda la obra poética. No veo nada más. La idea de utilizarlo como título fue de Octavio Paz, que después dejó de utilizarlo, en un libro sobre Marcel Duchamp. También hay una película mexicana, 'El castillo de la pureza', de Arturo Ripstein, que no he visto. No la conozco. El director me gusta.
La poesía transcurre de día o de noche en un tiempo que es sólo el del poema. Puedo escribir un poema en cualquier momento y en cualquier lugar. La poesía transcurre en el tiempo en el que transcurre el poema, no en el tiempo en el cual se escribe. Ahora también hay imágenes solares, de luz.
"Som ostatges del mot i rehenes del dia", dice en 'Ensenhamen'.
Esto es una broma. En el fondo hay una broma. Quiero manifestar mi protesta enérgica, pero soterrada, por una actuación que creo totalmente incorrecta del IEC. A ver, el Fabra registra todavía 'ostatges' y 'rehenes'. Son prácticamente sinónimos. El IEC hoy sólo registra 'ostatges'. 'Rehenes', porque ha caído en desuso, ¿y 'ostatges' es una palabra más viva? No, no es esta la razón. 'Rehenes' nos molesta porque se parece a la palabra castellana. En ambos casos viene del mozárabe. Y es tan antigua que sale en Bernat Metge y está tan lejos de estar en desuso que el siglo XX está lleno, desde la traducción de Plutarco de Carles Riba. Y diría que 'rehenes' es más antiguo que 'ostatges'. No me he entretenido a mirarlo en el Coromines. Por eso creo que al lector de Time Out le da igual.
Usted escribe en diferentes lenguas.
Yo he escrito en catalán, castellano, francés e italiano. He hecho poca poesía en francés y en italiano tengo un libro inédito que saldrá algún día. En francés dudo que vuelva a escribir poesía, ensayo sí. Últimamente he hecho un libro en italiano, no muy largo, once poemas, que ya publicaré cuando toque. Sé más. Leo ocho o nueve lenguas. En el caso del francés, no soy el único. En el caso del italiano, modernamente, sólo unas pocas cosas de Riba, a 'Les estances'. Pero en la Edad Media hubo unos cuantos. Junoy escribió mucho en francés
¿Qué diferencia hay entre lo que escribe en castellano y lo que escribe en catalán? En catalán me parece más esencialista y en castellano, más pop.
Hace muchos años que no me versiono. Al principio, creo que con un criterio erróneo, me había traducido. La última vez que lo hice fue en 'Aparicions', en el 81. Después siempre lo han hecho otros. Y esto pasará igual con éste y con el italiano. Lo que varía es la historia de la lengua. Aquí intervienen dos factores esenciales. En catalán no ha habido ningún Góngora. Esto es determinante. Hubo poetas catalanes interesantes en aquella época, pero ningún Góngora. Es un caso único. Tampoco ha habido un neogongorismo en el siglo XX, excepto Rosselló-Pòrcel, que lo intentó, pero murió muy pronto. Inversamente, en la época de Ausiàs March no hay ningún poeta en castellano que sea equiparable a Ausiàs March. Esto determina un tercer factor: las palabras vigentes poéticamente pertenecen a historias diferentes, dependiendo si vienes de Góngora o de Ausiàs March. En catalán están vigentes palabras medievales y de la naturaleza que en castellano han perdido vigencia desde hace tiempo. Hay un caso particular de un poeta que utiliza palabras que nunca han envejecido: Dante. Es un autor genial, sólo comparable a Virgilio.
En catalán, la poesía que triunfa es la de la cotidianeidad.
En catalán, lo que pasa, es que a menudo hay poetas que se piensan que siguen lo que hizo Gabriel Ferrater, que es un poeta falsamente realista. Es muy oscuro. Es difícil de interpretar. Es un poeta oscurísimo. No tiene nada de poeta realista. Mucha gente cree que lo continúa. Y es todo lo contrario.
Está cerca de los 70 años. ¿Qué espera de los lectores?
Espero lectores que quieran leer poesía y que no crean que la poesía es otra cosa. Es muy sencillo. Hay una cosa que sé perfectamente. Me lo ha dicho más de una persona. Terminan la lectura deslumbrados. No saben qué han leído y tienen que volver a leer. Esto me parece excelente, porque quiere decir que la persona ha comprado el libro o lo ha robado. En segundo lugar, porque cree que vale la pena volverlo a leer. No espero que entiendan el hilo lógico, pero que las imágenes, el ritmo, las asociaciones, sean suficientemente interesantes para que el poema se sostenga sin un hilo lógico aparente. Hay otro punto ligado a m i persona. Eso que decía Gil de Biedma de "muy pobre hombre ha de ser uno" para no salir nunca en un poema tuyo. Aspiro a que el lector encuentre una realidad que sólo existe en el poema. En este sentido, es una forma de conocimiento, porque no existía antes del poema. Siempre pongo el mismo ejemplo clásico, el más sencillo: Dámaso Alonso explicando "los raudos torbellinos de Noruega" de Góngora. ¿Qué quiere decir? Los halcones. Pero Dámaso sabía perfectamente que una cosa no equivale a la otra. Góngora no escribía al azar. Es una realidad verbal que funciona por sí misma.
¿Qué es un poema?
Una realidad verbal que no existe en palabras diferentes al poema. Es una forma de conocimiento, como lo es una pieza musical o una pintura. Es una detención del tiempo para movilizar un significado autosuficiente, autónomo. Esto se acerca a la definición de la música que hacía Stravinsky: la música es una forma de movilizar el tiempo.
¿Qué lee ahora?
Me niego a hablar de mi generación. ¿Más jóvenes? Josep Pedrals. No sé si conoces la historia más divertida. Lo conocía, incluso había escrito sobre él, pero le pedí al editor que fuera él quien le pidiera el prólogo. La cosa más buena no es esta: me pidió un tiempo para hacerlo, porque resultó que era un poema largo. Y dijo: lo que más me ha gustado es que a él le gustara Armand Obiols. Obiols es un poeta extraordinario. 'Oda a Catalunya' es uno de los mejores poemas del siglo XX. El poeta preferido es Dante y después Guido Cavalcanti.
¿Tiene ahora la misma visión de la poesía que hace 43 años?
Sí, y la del año 50. Me formé un concepto de la poesía a los trece años que no ha variado nunca. También, por cierto, el concepto de la pintura y el del cine. Me temo que es formalista.